YEMEN 
La historia construida con las piedras del desierto
Por Gustavo Ng
Me mira el crío desde allí arriba, recortado contra el cielo del desierto. Tiene la edad de mi hijo, que hace la misma acrobacia, trepa hasta lo alto del marco de la puerta apoyando una mano y un pie en cada costado. Sólo que esta miniatura de Aladino ha subido entre dos columnas de las ruinas de un templo. Dos altas columnas que son sagradas desde el tiempo en que los hombres de la infancia de la Humanidad adoraban a la Luna, la Diosa Luna, Ilumquh. Al templo del que quedan en pie las columnas en que ahora juegan los niños, se le conoce como Mahram Bilkis. Antes fue Awwam, en pie, según los registros de los arqueólogos, 400 años antes de que naciera Jesucristo ——pero antes aún ya existía bajo otra forma, tal como lo demuestran profundos cimientos de siglos prehistóricos.
Bilkis fue el nombre de la Reina de Saba, la que visitara al Rey Salomón. Estas ruinas del color y la materia del desierto, aquellos raleados árboles, tres hasta el horizonte; este calor que es como el aire del fuego, el cielo impasible y la raza del niño de la columna del tempo pertenecen a este sitio, lo que fue el Reino de Saba. El de la opulencia fabulosa, el que encandilaba a todo el Oriente. Eratóstenes de Cirene, Plinio, Diodoro Sículo y Estrabón dedicaron años a describir su legandaria fastuosidad, proveniente de monopolizar en la región el comercio del oro, las piedras preciosas, el marfil, los elefantes, las sedas, las hierbas medicinales, las especias, los esclavos, los caballos y los camellos. Porque el reino de Saba era el dueño de la ruta de caravanas que unía mundos: India con África. Era la Ruta del Incienso.
Abdullah nos lleva en el Toyota de segunda mano que compró en Arabia por el camino de la travesía que hizo Bilkis hasta el palacio del rey Salomón. Era una caravana que tardaba un día en pasar, desde Marib, que fue capital del reino de Saba hasta el siglo VI. He escuchado de niño, en la penumbra de una iglesia, la historia de la Reina de Saba y Salomón; era una fábula de la Biblia, pero ahora pisaba con mis botas para trekking las tierras de Marib y me dejaba tocar por la sombra de las ruinas de los edificios y templos que echaron la misma sombra a los diez mil hombres que marcharon con Bilkis hasta Jerusalén.

Los siglos y las guerras devastaron los edificios. Andando, me siento rodeado por los infinitos dientes carcomidos del desierto de Rub Al Khali: un planeta de ruinas. No puedo saber qué hubo en cada lugar, a qué pertenecen estos escombros, aquellos cimientos; nada lo indica, son vestigios vírgenes de la sabiduría de la ciencia. Estoy parado entre jirones de leyendas, hablando con unos beduinos para quienes aquellos vestigios son su hogar.
Me han cobrado peaje, estos beduinos, con sus cabras y sus camellos. Visten túnica grises, los turbantes, las barbas y las sandalias. Son gentiles en el trato e indomables en la vida. Nos señalan las ruinas de la antigua presa de Marib, que engalanaba la magnificencia del reino seis siglos antes de Cristo, con un lago de más de 100 kilómetros cuadrados. Trepo por unas piedras para tocar con mis dedos una inscripción en una gigantesca pared perfecta. Alguien talló aquellas letras en la época en que Inglaterra era un territorio por el que corrían indígenas semidesnudos.
Vamos en silencio absoluto todo el camino hacia Sana’a, la capital del país, conservando la vida que quiere incendiarnos el aire abrasador. Pienso que bajo las piedras de este desierto viven los dioses que han venerado los yemenitas, olvidados por la conciencia pero que laten aún. Pienso que juegan esos dioses con la idea simple del tiempo que Occidente ha moldeado en la mente de sus vástagos. A los occidentales se nos ha hecho natural, indiscutible, un tiempo que no es más que una línea que progresa. Nuestra razón nos dictamina que existen pasado, presente y futuro ordenados en una línea de una sola dimensión. Una idea fácil, que nos deja satisfechos y contentos, pero que Yemen jaquea.
Se sostiene nuestra vida moderna en la esperanza de que el futuro será mejor. Cuanto más espléndido lo imaginamos, más sólida será la base de nuestra ilusión. Al contrario, vemos a Yemen y a los yemenitas atrasados, en el fondo del underdevelopement, con su crecimiento demográfico vertiginoso y su mortalidad infantil espantosa, la debilidad de su administración política, su machismo, la falta de servicios públicos, la porfía en aferrarse a las costumbres atávicas... Pero entonces nos damos contra la paradoja: el atraso está en el presente y en un pasado remoto está el apogeo. Lo que debería estar en el futuro ya existió, con una grandiosidad que no somos capaces de anhelar para nuestro porvenir. No se irá jamás de mi mente la impresión que han causado los rascacielos fantasmas de Marib.
Los yemenitas no hacen del pasado aquello que debe enterrarse y olvidarse, sino un manantial que nutre el presente de sabiduría. En el Bazar del Pasado los yemenitas hallan qat. Al llegar a Sana’a he visto otro hombre con un bulto en la mejilla. Había visto aquí y allí uno y otro, y a un viejo, y a otro, llevando el bulto con la naturalidad con que se lleva la corbata. Tenían bolos de qat, un narcótico ancestral, hojas de una planta que empiezan dando una sensación de calor y sed y luego de bienestar. “Se desvanecen las preocupaciones y los apremios mundanos —me explica Tawfiq, con la mejilla agigantada y aplomo en los ojos—, y ganan el espíritu los pensamientos apacibles”.
Me informa que el Gobierno no reprime su uso, tan arraigado en el cotidiano que estuvo dibujado en los billetes de un rial y tan extendido que a finales de los 80 su comercio generaba una tercera parte de la actividad económica del antiguo Yemen del Norte (“era el negocio de Osama Bin Laden”, asegura Tawfiq).
La casa de Tawfiq, como muchas casas de familia, tiene un mafraj, habitación en donde comparte el qat después de la comida con familiares o amigos. “El qat nos iguala a los yemenitas en el mafraj: lo mastica el más humilde vendedor de peines y se deja ganar por sus efectos el presidente de la nación”. Luego nos revela que si vendedor y presidente llegaran a viejos habiendo mascado lo suficiente, sus mejillas se habrán agigantado y esa hinchazón será causa de admiración y respeto.
A las 6.30 de la tarde el Suq Al-Milh de la vieja Sana'a (Zoco de Sal, mercado donde se transan todos los artículos concebibles) se atiborra de tanta gente que apenas es posible caminar. Muchos de los vendedores son niños. Del Bazar del Pasado los yemenitas salen investidos del orgullo de dar al mundo una prole copiosa. Cuando el mundo del Presente impone como un valor moral minimizar la cantidad de hijos, los progenitores de este país viven cada nuevo parto con una alegría sin contradicciones. Hossein, dueño de un café pobre en el Suq Al-Milh, dirá con voz fuerte que tiene 23 hijos. Lo dice de una manera que me hace pensar que miente: tal vez no tenga 23, tal vez ha inflado el número como ha inflado su pecho, para causar admiración. Hossein agrega que tuvo todos los hijos con una sola esposa, pero podría haber tenido muchos más dado que su religión le permite tener cuatro.
El crecimiento demográfico es de 3,4%. En los últimos 40 años la población de la capital Sana'a aumentó de 55.000 a más de 1.000.000 de habitantes.
Los yemenitas son los anfitriones más cálidos del planeta. Camino de Sana’a al Mar Rojo, en Al Hajjarah, un pueblo fortaleza construido todo sobre un peñasco al que rebalsa, otro pueblo que nunca pudo ser conquistado, conozco a Jamillah. Está entera cubierta desde niña; sólo se ven sus ojos, pero ella no ve. Se comporta con firme amabilidad y sin temor y me invita a su casa. Allí está su madre y juntas me harán sentir incómodo ante el profuso despliegue interminable de honores, hasta que comprendo que por recibirme son más felices que yo por ser recibido. Y así es como los yemenitas reciben a sus hijos en el mundo.
Algunos de los hijos de aquel Hossein trabajan con él en el samsara reconvertido en café. Los samsara eran los edificios que antiguamente daban cobijo a las proverbiales caravanas que pasaban por Yemen. Era casa de trueques y de descanso para hombres y camellos.
En el Bazar del Pasado los yemenitas obtienen la manera de enseñar a los niños a hacerse hombres. Por un lado, les conceden los derechos y responsabilidades de trabajar y de manejar dinero. Al llegar a los doce años los niños son experimentados hombres de negocios.
Por otro, les dan lo que los integrará y nadie podrá quitarles jamás: la pertenencia. Andando por las montañas Haras, aparece un adolescente, un niño aún. Lleva el cabello revuelto y tiene esos dientes blanquísimos y esa felicidad en los ojos de los cachorros yemenitas. Y lleva la jambiyah, la daga ceremonial, a la cintura, como le han enseñado que debe llevarse. Heredó la daga de su padre, quien la heredó a su vez del suyo, porque las jambiyah pasan de padres a hijos durante generaciones. En su diseño y ornamentación puede identificarse la tribu a la que pertenece quien la porta.
Porque en el Bazar del Pasado los yemenitas encuentran también la manera de vivir en tribu. Para las Naciones Unidas, Yemen es una Nación, unificada en 1990, cuando se integraron Yemen del Norte y Yemen del Sur. Pero el país de Yemen integra tribus con sus herencias y territorios, que no se someten a ningún poder externo, aunque lleve el nombre de “nacional” y ostente reconocimiento de las Naciones Unidas. Intelectuales como Elham Manea sostienen que en las relaciones entre las tribus y el Estado está el eje del dilema político de Yemen desde que la solidaridad tribal limita las ambiciones absolutistas de los gobernantes.
Son tribus los beduinos, nómades del desierto, pero toda la sociedad yemenita posee una estructura tribal: parte del ayla (núcleo familiar básico), luego se articula en bayt (familia extensa), que forman una genealogía con un patriarca común para configurar una cavila o tribu.
Diferentes tribus armadas mantienen un continuo pulso con el Gobierno. Cada tribu está comandada por un jeque (shaykh, el mayor), persona respetable y considerada de gran sabiduría, que resuelve disputas de acuerdo a la sharia (ley islámica). Las decenas de grupos islamistas que existen en Yemen se dividen entre los leales al jeque Zin Abidin Al-Mundar, líder del Ejército Islámico de Adén, y los leales a Tarik Al-Fazli, cabeza de la llamada Yihad Yemení. Se dice que Yemen es un arsenal disperso que llega a los cincuenta millones de armas.
Yemen es un país de desiertos, y los amos del desierto son las tribus, orgullosas, libres, belicosas, jamás sometidas. Las tribus dan la impronta a Yemen. La historia de este lugar está forjada por los combates. En una gira por los alrededores de Sana’a observé cómo sobre el desierto y entre las montañas se erigen ciudades fortificadas.
La capital Sana’a, en las laderas del monte Nugum, está rodeada de murallas levantadas en el siglo X para proteger sus numerosos minaretes y palacios (el casco antiguo fue declarado patrimonio histórico-artístico de la Humanidad por la UNESCO). Cerca de allí, el pueblo de Wadi Dhar, oculto en el fondo de un valle, está vigilado por la antigua residencia de verano del célebre imam Yahya, a más de 50 metros de altitud sobre un bloque de roca.
Shibam, la que está a 40 kilómetros de Sana’a, nació aprovechando grutas naturales en una montaña de piedra de más de 300 metros donde se asienta la fortaleza de Kawkaban para proteger la ciudad (me impresiona la pasión por edificar fortalezas y palacios en los lugares más inaccesibles de las montañas). Shibam está protegida por una doble muralla.
Están rodeadas por murallas Sa'ada, en el norte del país, a 230 kilómetros de Sana'a, Taiz (capital del Yemen en el siglo XIII), Manakh, que fue un pueblo-fortaleza asentado a 2.200 metros de altitud y Baraquish, cuyas murallas casi intactas se elevan 14 metros.
Nunca se rehuyó a la guerra en Yemen y el estado de beligerancia permanente ha preservado un Pasado que no han podido desarraigar ni exterminar ni domesticar semitas, cristianos, otomanos, británicos ni cuantos intentaron colonizar a los yemenitas para siempre.
El 12 de octubre del 2000 fue atacada frente a Aden, mientras cargaba combustible, la nave misilística norteamericana USS Cole, con un saldo de 17 tripulantes muertos y 39 heridos. La sofisticada defensa del barco fue burlada por dos hombres que se acercaron en un chinchorro, a bordo del cual llevaban unos 300 kilos del explosivo plástico C4. Dos años después fue atacado el petrolero Limburg. Se señalan las coincidencias entre Yemen y el Afganistán talibán: fuerte influencia tribal, existencia de grupos radicales activos, un gobierno que no controla completamente su territorio ni tiene el monopolio de las armas, pobreza, recursos naturales, importancia en los esquemas de tráficos ilegales y una situación geopolítica estratégica. Además, contaría con un importante contingente de islamistas que pelearon su guerra santa contra el ejército comunista de Yemen del Sur (mujaidines) y se refugiaron en tribus autónomas. En el mercado de Suq at-Talh, a doce kilómetros de Sada, encontré más mercadería de la que conocía: pistolas de Eibar, lanzagranadas, rifles automáticos... En uno de los puestos me atendió un niño de doce años.
Bordeando la costa del Mar de Arabia, yendo de Al Mukalla hasta Bir Ali. Veo vestigios de una guerra civil que se desarrolló entre mayo y julio de 1994 e hizo tambalear la reciente unificación de Yemen. Entre un tanque calcinado convertido en chatarra y un campo minado, encuentro tres hombres. Les pregunto qué hacen por allí. Contestan que atravesarán el desierto de Rub Al Khali con su castigado todo terreno para vender sus halcones a los ricos vecinos de Arabia Saudí, después de una travesía de más de mil kilómetros por la arena, las entrañas del infierno. Es el mundo de las tribus, sin fronteras, sin límites.
Es notable en Yemen el contraste entre espacios desiertos y lugares en que las personas se congregan. Las concentraciones parecen tener cierta tendencia a acelerarse, una fuerza centrípeta que hace que los mercados y las ciudades estén fuertemente abigarrados. Las multitudes, sin embargo, no son amontonamientos.
Estos yemenitas reciben desde un Pasado tan antiguo que el mundo aún era mítico, la sabiduría de juntarse, en tribus, en baños públicos, en ferias, en ciudades, para encarar proezas imposibles. Los mercados tumultosos que Lévi-Strauss hallaba en los tristes trópicos se me revelan en Yemen como una formación capaz de llevar a cabo hazañas como resistir siglo tras siglo los embates imperiales o como construir en el desierto —hace 300 años— una ciudad de rascacielos. En el Wadi Hadramout, cerca del siglo II los yemenitas comenzaron a erigir Shibam.
En un pequeño cuadrado trazado en el desierto se apretujan cerca de 500 edificios. Es el desierto mismo que se ha erizado. Aunque fueron levantados con ladrillos de barro crudo, los edificios alcanzan, con siete u ocho pisos, los 40 metros de altura. Los cimientos son de piedra y las estructuras de madera. Las bases de las paredes tienen entre un metro y medio y dos metros de ancho. Los pisos más altos suelen estar decorados con alabastro blanco, con las ventanas de madera esculpida con dibujos geométricos diseñados para regular el paso de aire cuando están cerradas.
Dentro de Shibam camino por pasillos que comunican las viviendas de forma laberíntica. Una muralla de siete metros de alto que deja una sola entrada encierra el perímetro de la ciudad en que 6.000 personas viven en medio kilómetro cuadrado.
Shibam es un milagro de la arquitectura urbana de todos los tiempos. Los yemenitas la construyeron sin capitalismo y sin industrialización, como hicieron cada una de las fantásticas mezquitas, torres y edificios. Los carpinteros se vanaglorian desafiando a que se encuentren dos ventanas iguales. Estas edificaciones no fueron erigidas por mano de obra pagada con migajas por un banco inversor, sino por artesanos que fabricaron prodigios con materia de desierto y montañas.
En Yemen quedamos desnudos ante la obra de la perseverancia de unos hombres que decidieron desafiar el desierto armados con la sabiduría de la unión. El arquitecto italiano Pietro Laureano ha explicado a la UNESCO que Shibam es una ciudad oasis “no un mero don de la Naturaleza ni un producto del azar, admirablemente concebida y creada por el compromiso y el talento de gente que trabajó bajo una de las condiciones climáticas más arduas de la Tierra. Sólo estudiando su historia y descubriendo el secreto que propugnó su creación y preservación a lo largo de siglos, encontraremos la manera de resolver problemas actuales y de gobernar las ciudades para las futuras generaciones”.
11 de febrero de 2005
* * *

La historia construida con las piedras del desierto
Por Gustavo Ng
Me mira el crío desde allí arriba, recortado contra el cielo del desierto. Tiene la edad de mi hijo, que hace la misma acrobacia, trepa hasta lo alto del marco de la puerta apoyando una mano y un pie en cada costado. Sólo que esta miniatura de Aladino ha subido entre dos columnas de las ruinas de un templo. Dos altas columnas que son sagradas desde el tiempo en que los hombres de la infancia de la Humanidad adoraban a la Luna, la Diosa Luna, Ilumquh. Al templo del que quedan en pie las columnas en que ahora juegan los niños, se le conoce como Mahram Bilkis. Antes fue Awwam, en pie, según los registros de los arqueólogos, 400 años antes de que naciera Jesucristo ——pero antes aún ya existía bajo otra forma, tal como lo demuestran profundos cimientos de siglos prehistóricos.
Bilkis fue el nombre de la Reina de Saba, la que visitara al Rey Salomón. Estas ruinas del color y la materia del desierto, aquellos raleados árboles, tres hasta el horizonte; este calor que es como el aire del fuego, el cielo impasible y la raza del niño de la columna del tempo pertenecen a este sitio, lo que fue el Reino de Saba. El de la opulencia fabulosa, el que encandilaba a todo el Oriente. Eratóstenes de Cirene, Plinio, Diodoro Sículo y Estrabón dedicaron años a describir su legandaria fastuosidad, proveniente de monopolizar en la región el comercio del oro, las piedras preciosas, el marfil, los elefantes, las sedas, las hierbas medicinales, las especias, los esclavos, los caballos y los camellos. Porque el reino de Saba era el dueño de la ruta de caravanas que unía mundos: India con África. Era la Ruta del Incienso.
Abdullah nos lleva en el Toyota de segunda mano que compró en Arabia por el camino de la travesía que hizo Bilkis hasta el palacio del rey Salomón. Era una caravana que tardaba un día en pasar, desde Marib, que fue capital del reino de Saba hasta el siglo VI. He escuchado de niño, en la penumbra de una iglesia, la historia de la Reina de Saba y Salomón; era una fábula de la Biblia, pero ahora pisaba con mis botas para trekking las tierras de Marib y me dejaba tocar por la sombra de las ruinas de los edificios y templos que echaron la misma sombra a los diez mil hombres que marcharon con Bilkis hasta Jerusalén.

Los siglos y las guerras devastaron los edificios. Andando, me siento rodeado por los infinitos dientes carcomidos del desierto de Rub Al Khali: un planeta de ruinas. No puedo saber qué hubo en cada lugar, a qué pertenecen estos escombros, aquellos cimientos; nada lo indica, son vestigios vírgenes de la sabiduría de la ciencia. Estoy parado entre jirones de leyendas, hablando con unos beduinos para quienes aquellos vestigios son su hogar.
Me han cobrado peaje, estos beduinos, con sus cabras y sus camellos. Visten túnica grises, los turbantes, las barbas y las sandalias. Son gentiles en el trato e indomables en la vida. Nos señalan las ruinas de la antigua presa de Marib, que engalanaba la magnificencia del reino seis siglos antes de Cristo, con un lago de más de 100 kilómetros cuadrados. Trepo por unas piedras para tocar con mis dedos una inscripción en una gigantesca pared perfecta. Alguien talló aquellas letras en la época en que Inglaterra era un territorio por el que corrían indígenas semidesnudos.
Vamos en silencio absoluto todo el camino hacia Sana’a, la capital del país, conservando la vida que quiere incendiarnos el aire abrasador. Pienso que bajo las piedras de este desierto viven los dioses que han venerado los yemenitas, olvidados por la conciencia pero que laten aún. Pienso que juegan esos dioses con la idea simple del tiempo que Occidente ha moldeado en la mente de sus vástagos. A los occidentales se nos ha hecho natural, indiscutible, un tiempo que no es más que una línea que progresa. Nuestra razón nos dictamina que existen pasado, presente y futuro ordenados en una línea de una sola dimensión. Una idea fácil, que nos deja satisfechos y contentos, pero que Yemen jaquea.
Se sostiene nuestra vida moderna en la esperanza de que el futuro será mejor. Cuanto más espléndido lo imaginamos, más sólida será la base de nuestra ilusión. Al contrario, vemos a Yemen y a los yemenitas atrasados, en el fondo del underdevelopement, con su crecimiento demográfico vertiginoso y su mortalidad infantil espantosa, la debilidad de su administración política, su machismo, la falta de servicios públicos, la porfía en aferrarse a las costumbres atávicas... Pero entonces nos damos contra la paradoja: el atraso está en el presente y en un pasado remoto está el apogeo. Lo que debería estar en el futuro ya existió, con una grandiosidad que no somos capaces de anhelar para nuestro porvenir. No se irá jamás de mi mente la impresión que han causado los rascacielos fantasmas de Marib.
Los yemenitas no hacen del pasado aquello que debe enterrarse y olvidarse, sino un manantial que nutre el presente de sabiduría. En el Bazar del Pasado los yemenitas hallan qat. Al llegar a Sana’a he visto otro hombre con un bulto en la mejilla. Había visto aquí y allí uno y otro, y a un viejo, y a otro, llevando el bulto con la naturalidad con que se lleva la corbata. Tenían bolos de qat, un narcótico ancestral, hojas de una planta que empiezan dando una sensación de calor y sed y luego de bienestar. “Se desvanecen las preocupaciones y los apremios mundanos —me explica Tawfiq, con la mejilla agigantada y aplomo en los ojos—, y ganan el espíritu los pensamientos apacibles”.
Me informa que el Gobierno no reprime su uso, tan arraigado en el cotidiano que estuvo dibujado en los billetes de un rial y tan extendido que a finales de los 80 su comercio generaba una tercera parte de la actividad económica del antiguo Yemen del Norte (“era el negocio de Osama Bin Laden”, asegura Tawfiq).
La casa de Tawfiq, como muchas casas de familia, tiene un mafraj, habitación en donde comparte el qat después de la comida con familiares o amigos. “El qat nos iguala a los yemenitas en el mafraj: lo mastica el más humilde vendedor de peines y se deja ganar por sus efectos el presidente de la nación”. Luego nos revela que si vendedor y presidente llegaran a viejos habiendo mascado lo suficiente, sus mejillas se habrán agigantado y esa hinchazón será causa de admiración y respeto.
A las 6.30 de la tarde el Suq Al-Milh de la vieja Sana'a (Zoco de Sal, mercado donde se transan todos los artículos concebibles) se atiborra de tanta gente que apenas es posible caminar. Muchos de los vendedores son niños. Del Bazar del Pasado los yemenitas salen investidos del orgullo de dar al mundo una prole copiosa. Cuando el mundo del Presente impone como un valor moral minimizar la cantidad de hijos, los progenitores de este país viven cada nuevo parto con una alegría sin contradicciones. Hossein, dueño de un café pobre en el Suq Al-Milh, dirá con voz fuerte que tiene 23 hijos. Lo dice de una manera que me hace pensar que miente: tal vez no tenga 23, tal vez ha inflado el número como ha inflado su pecho, para causar admiración. Hossein agrega que tuvo todos los hijos con una sola esposa, pero podría haber tenido muchos más dado que su religión le permite tener cuatro.
El crecimiento demográfico es de 3,4%. En los últimos 40 años la población de la capital Sana'a aumentó de 55.000 a más de 1.000.000 de habitantes.
Los yemenitas son los anfitriones más cálidos del planeta. Camino de Sana’a al Mar Rojo, en Al Hajjarah, un pueblo fortaleza construido todo sobre un peñasco al que rebalsa, otro pueblo que nunca pudo ser conquistado, conozco a Jamillah. Está entera cubierta desde niña; sólo se ven sus ojos, pero ella no ve. Se comporta con firme amabilidad y sin temor y me invita a su casa. Allí está su madre y juntas me harán sentir incómodo ante el profuso despliegue interminable de honores, hasta que comprendo que por recibirme son más felices que yo por ser recibido. Y así es como los yemenitas reciben a sus hijos en el mundo.
Algunos de los hijos de aquel Hossein trabajan con él en el samsara reconvertido en café. Los samsara eran los edificios que antiguamente daban cobijo a las proverbiales caravanas que pasaban por Yemen. Era casa de trueques y de descanso para hombres y camellos.
En el Bazar del Pasado los yemenitas obtienen la manera de enseñar a los niños a hacerse hombres. Por un lado, les conceden los derechos y responsabilidades de trabajar y de manejar dinero. Al llegar a los doce años los niños son experimentados hombres de negocios.
Por otro, les dan lo que los integrará y nadie podrá quitarles jamás: la pertenencia. Andando por las montañas Haras, aparece un adolescente, un niño aún. Lleva el cabello revuelto y tiene esos dientes blanquísimos y esa felicidad en los ojos de los cachorros yemenitas. Y lleva la jambiyah, la daga ceremonial, a la cintura, como le han enseñado que debe llevarse. Heredó la daga de su padre, quien la heredó a su vez del suyo, porque las jambiyah pasan de padres a hijos durante generaciones. En su diseño y ornamentación puede identificarse la tribu a la que pertenece quien la porta.
Porque en el Bazar del Pasado los yemenitas encuentran también la manera de vivir en tribu. Para las Naciones Unidas, Yemen es una Nación, unificada en 1990, cuando se integraron Yemen del Norte y Yemen del Sur. Pero el país de Yemen integra tribus con sus herencias y territorios, que no se someten a ningún poder externo, aunque lleve el nombre de “nacional” y ostente reconocimiento de las Naciones Unidas. Intelectuales como Elham Manea sostienen que en las relaciones entre las tribus y el Estado está el eje del dilema político de Yemen desde que la solidaridad tribal limita las ambiciones absolutistas de los gobernantes.
Son tribus los beduinos, nómades del desierto, pero toda la sociedad yemenita posee una estructura tribal: parte del ayla (núcleo familiar básico), luego se articula en bayt (familia extensa), que forman una genealogía con un patriarca común para configurar una cavila o tribu.
Diferentes tribus armadas mantienen un continuo pulso con el Gobierno. Cada tribu está comandada por un jeque (shaykh, el mayor), persona respetable y considerada de gran sabiduría, que resuelve disputas de acuerdo a la sharia (ley islámica). Las decenas de grupos islamistas que existen en Yemen se dividen entre los leales al jeque Zin Abidin Al-Mundar, líder del Ejército Islámico de Adén, y los leales a Tarik Al-Fazli, cabeza de la llamada Yihad Yemení. Se dice que Yemen es un arsenal disperso que llega a los cincuenta millones de armas.
Yemen es un país de desiertos, y los amos del desierto son las tribus, orgullosas, libres, belicosas, jamás sometidas. Las tribus dan la impronta a Yemen. La historia de este lugar está forjada por los combates. En una gira por los alrededores de Sana’a observé cómo sobre el desierto y entre las montañas se erigen ciudades fortificadas.
La capital Sana’a, en las laderas del monte Nugum, está rodeada de murallas levantadas en el siglo X para proteger sus numerosos minaretes y palacios (el casco antiguo fue declarado patrimonio histórico-artístico de la Humanidad por la UNESCO). Cerca de allí, el pueblo de Wadi Dhar, oculto en el fondo de un valle, está vigilado por la antigua residencia de verano del célebre imam Yahya, a más de 50 metros de altitud sobre un bloque de roca.
Shibam, la que está a 40 kilómetros de Sana’a, nació aprovechando grutas naturales en una montaña de piedra de más de 300 metros donde se asienta la fortaleza de Kawkaban para proteger la ciudad (me impresiona la pasión por edificar fortalezas y palacios en los lugares más inaccesibles de las montañas). Shibam está protegida por una doble muralla.
Están rodeadas por murallas Sa'ada, en el norte del país, a 230 kilómetros de Sana'a, Taiz (capital del Yemen en el siglo XIII), Manakh, que fue un pueblo-fortaleza asentado a 2.200 metros de altitud y Baraquish, cuyas murallas casi intactas se elevan 14 metros.
Nunca se rehuyó a la guerra en Yemen y el estado de beligerancia permanente ha preservado un Pasado que no han podido desarraigar ni exterminar ni domesticar semitas, cristianos, otomanos, británicos ni cuantos intentaron colonizar a los yemenitas para siempre.
El 12 de octubre del 2000 fue atacada frente a Aden, mientras cargaba combustible, la nave misilística norteamericana USS Cole, con un saldo de 17 tripulantes muertos y 39 heridos. La sofisticada defensa del barco fue burlada por dos hombres que se acercaron en un chinchorro, a bordo del cual llevaban unos 300 kilos del explosivo plástico C4. Dos años después fue atacado el petrolero Limburg. Se señalan las coincidencias entre Yemen y el Afganistán talibán: fuerte influencia tribal, existencia de grupos radicales activos, un gobierno que no controla completamente su territorio ni tiene el monopolio de las armas, pobreza, recursos naturales, importancia en los esquemas de tráficos ilegales y una situación geopolítica estratégica. Además, contaría con un importante contingente de islamistas que pelearon su guerra santa contra el ejército comunista de Yemen del Sur (mujaidines) y se refugiaron en tribus autónomas. En el mercado de Suq at-Talh, a doce kilómetros de Sada, encontré más mercadería de la que conocía: pistolas de Eibar, lanzagranadas, rifles automáticos... En uno de los puestos me atendió un niño de doce años.
Bordeando la costa del Mar de Arabia, yendo de Al Mukalla hasta Bir Ali. Veo vestigios de una guerra civil que se desarrolló entre mayo y julio de 1994 e hizo tambalear la reciente unificación de Yemen. Entre un tanque calcinado convertido en chatarra y un campo minado, encuentro tres hombres. Les pregunto qué hacen por allí. Contestan que atravesarán el desierto de Rub Al Khali con su castigado todo terreno para vender sus halcones a los ricos vecinos de Arabia Saudí, después de una travesía de más de mil kilómetros por la arena, las entrañas del infierno. Es el mundo de las tribus, sin fronteras, sin límites.
Es notable en Yemen el contraste entre espacios desiertos y lugares en que las personas se congregan. Las concentraciones parecen tener cierta tendencia a acelerarse, una fuerza centrípeta que hace que los mercados y las ciudades estén fuertemente abigarrados. Las multitudes, sin embargo, no son amontonamientos.
Estos yemenitas reciben desde un Pasado tan antiguo que el mundo aún era mítico, la sabiduría de juntarse, en tribus, en baños públicos, en ferias, en ciudades, para encarar proezas imposibles. Los mercados tumultosos que Lévi-Strauss hallaba en los tristes trópicos se me revelan en Yemen como una formación capaz de llevar a cabo hazañas como resistir siglo tras siglo los embates imperiales o como construir en el desierto —hace 300 años— una ciudad de rascacielos. En el Wadi Hadramout, cerca del siglo II los yemenitas comenzaron a erigir Shibam.
En un pequeño cuadrado trazado en el desierto se apretujan cerca de 500 edificios. Es el desierto mismo que se ha erizado. Aunque fueron levantados con ladrillos de barro crudo, los edificios alcanzan, con siete u ocho pisos, los 40 metros de altura. Los cimientos son de piedra y las estructuras de madera. Las bases de las paredes tienen entre un metro y medio y dos metros de ancho. Los pisos más altos suelen estar decorados con alabastro blanco, con las ventanas de madera esculpida con dibujos geométricos diseñados para regular el paso de aire cuando están cerradas.
Dentro de Shibam camino por pasillos que comunican las viviendas de forma laberíntica. Una muralla de siete metros de alto que deja una sola entrada encierra el perímetro de la ciudad en que 6.000 personas viven en medio kilómetro cuadrado.
Shibam es un milagro de la arquitectura urbana de todos los tiempos. Los yemenitas la construyeron sin capitalismo y sin industrialización, como hicieron cada una de las fantásticas mezquitas, torres y edificios. Los carpinteros se vanaglorian desafiando a que se encuentren dos ventanas iguales. Estas edificaciones no fueron erigidas por mano de obra pagada con migajas por un banco inversor, sino por artesanos que fabricaron prodigios con materia de desierto y montañas.
En Yemen quedamos desnudos ante la obra de la perseverancia de unos hombres que decidieron desafiar el desierto armados con la sabiduría de la unión. El arquitecto italiano Pietro Laureano ha explicado a la UNESCO que Shibam es una ciudad oasis “no un mero don de la Naturaleza ni un producto del azar, admirablemente concebida y creada por el compromiso y el talento de gente que trabajó bajo una de las condiciones climáticas más arduas de la Tierra. Sólo estudiando su historia y descubriendo el secreto que propugnó su creación y preservación a lo largo de siglos, encontraremos la manera de resolver problemas actuales y de gobernar las ciudades para las futuras generaciones”.
11 de febrero de 2005
* * *
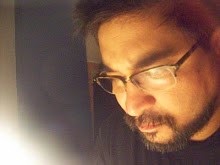
No hay comentarios:
Publicar un comentario